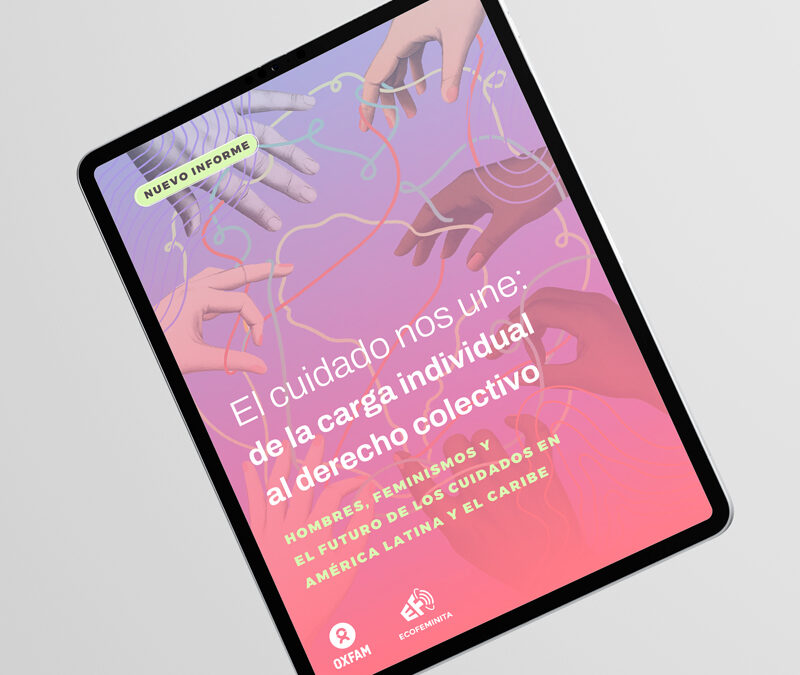Por Justina Lee y Lucía Espiñeira
El ajuste fiscal se traduce en violencia de género y esto se evidencia en el recorte, la licuación y el congelamiento del bono para jubilaciones durante los casi dos años de la era Milei. Todos los miércoles, jubilados y jubiladas salen a las calles a pesar de la represión brutal: se han convertido en uno de los sectores más castigados por este gobierno y en una de las luchas más persistentes. Como en los años de Norma Plá, hoy se sigue peleando por algo tan básico como el derecho a una vejez digna. Pero, ¿cómo impacta el ajuste previsional en la vida de las mujeres y qué lugar ocupa en la agenda política de cara a las próximas elecciones?
El trabajo que no se paga, tampoco se jubila
El sistema jubilatorio argentino se basa en un principio solidario: quienes trabajan hoy aportan para que quienes trabajaron ayer puedan jubilarse. Pero esa lógica se asienta sobre una gran injusticia estructural porque no todos los trabajos cuentan a la hora de acumular aportes.
Durante décadas, las mujeres han sostenido la vida desde los márgenes de la formalidad: cuidando, limpiando, cocinando, haciendo las compras, llevando y trayendo niños y niñas a la escuela, a familiares a citas médicas, entre otras decenas de tareas diarias. Tareas sin las cuales el sistema no podría funcionar, pero que la sociedad aún hoy sigue sin terminar de reconocer como un trabajo esencial.
Esto tuvo como consecuencia que las mujeres se hayan insertado al mercado laboral de una manera más volátil porque entran y salen de él para cuidar, tienen trabajos a tiempo parcial, más informales y flexibles y, por lo tanto, “han generado” menos aportes al sistema previsional. Son diversas las formas que toman sus carreras profesionales, pero el resultado es el mismo: la jubilación no es una garantía para quienes dedican gran parte de su vida a sostener otras vidas.
Desde Ecofeminita lo venimos señalando desde hace más de una década: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es un sector fundamental en la economía argentina. Hoy en día es el sector que más aporta al Producto Bruto Interno (PBI), siendo éste casi un 16% de nuestra economía, representando más que la industria y el comercio, pero sin generar derechos laborales ni previsionales. Esa desigualdad estructural se arrastra hasta la vejez, ya que la mayoría de las mujeres no logra reunir los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación contributiva.
La moratoria previsional vino a reconocer, de manera parcial, ese vacío. Permitió que miles de mujeres mayores que habían dedicado su vida a cuidar —amas de casa, trabajadoras de casas particulares, trabajadoras informales, empleadas precarizadas— pudieran jubilarse. En los hechos, la moratoria tuvo rostro de mujer: casi el 80% de las mujeres que alcanzaron la edad jubilatoria accedieron al beneficio mediante una moratoria, frente al 47,5% de los varones.
A su vez, nueve de cada diez nuevas jubilaciones otorgadas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se realizaron por moratoria. Esto muestra la magnitud del problema: en un país en donde más del 40% de quienes trabajan lo hacen en la informalidad, el acceso a la jubilación depende, cada vez más, de herramientas que compensen trayectorias laborales fragmentadas y desiguales.
Lejos de ser un “privilegio”, la moratoria fue un acto mínimo de justicia. Con ella se accede a derechos por medio de deuda: las personas deben “comprar” los años no aportados, asumiendo una carga que debería ser estatal y patronal. No es un regalo, sino una forma de saldar una deuda histórica con las mujeres que sostuvieron los cuidados que el mercado y el Estado desatendieron.
Trabajadoras de casas particulares: el rostro más visible de la informalidad
Si hay un sector que expresa con claridad esta desigualdad estructural es el de las trabajadoras de casas particulares. Se trata de uno de los empleos más feminizados de la economía argentina: más del 98% son mujeres, y tienen los ingresos más bajos del mercado. A su vez, el 75,8% de las trabajadoras no cuenta con aportes jubilatorios, lo que convierte al sector en el más precarizado del país.
Son empleos con bajos ingresos, sin aguinaldo, sin obra social, sin vacaciones pagas, con graves problemas de salud y, sobre todo, sin aportes, lo que deja a cientos de miles de mujeres sin la posibilidad de acceder a una jubilación en el futuro. De hecho, el régimen especial para las trabajadoras de casas particulares, que permitió regularizar a cientos de trabajadoras de este sector, salió recién en el 2013, por lo que es imposible que estas mujeres cuenten con aportes que, en el mejor de los casos, tienen hace poco más de 10 años.
En este contexto, la moratoria previsional fue la única vía posible para el retiro de la mayoría de las trabajadoras del hogar en Argentina. Su eliminación no genera una nueva exclusión, sino que consolida la exclusión estructural de las trabajadoras más precarizadas, al quitarles incluso la posibilidad de acceder a una reparación mínima.
La casta eran los jubilados y las jubiladas
En el actual contexto, y desde el 2018, donde Argentina profundiza su endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las jubilaciones se transformaron en un campo de batalla. El congelamiento de haberes y la pérdida de poder adquisitivo (que ya acumula una caída del más del 23% con respecto a 2023) muestran quién paga el costo del “equilibrio fiscal” intocable que sigue siendo parte de la campaña libertaria.
La historia reciente lo recuerda: en 2017, la reforma previsional impulsada por Mauricio Macri fue el punto de mayor resistencia social, que fue respondida con una represión brutal. En la actualidad, el recorte a jubilaciones vuelve a ser una exigencia directa del FMI y se traduce en un deterioro concreto de la vida cotidiana de millones de adultos mayores.
A su vez, el bono de emergencia permanece congelado en 70 mil pesos hace 20 meses, y la jubilación promedio ronda los $427.000, un monto que no se acerca ni por asomo a la canasta básica de una persona mayor, que hoy supera $1.500.000. Como ya lo mencionamos, las mujeres son las más afectadas porque la mayoría de ellas cobra la mínima a la que le descuentan el pago de la moratoria, y porque sólo 1 de cada 10 mujeres en edad cercana a jubilarse tiene los años necesarios para hacerlo y sin la moratoria quedan sin acceso a una jubilación.
El fin de la moratoria previsional deja afuera a nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez varones que alcanzan la edad jubilatoria en 2025. La alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima y accesible recién a partir de los 65 años. Es decir: cinco años más de espera y un ingreso menor. Queda claro, entonces, que el ajuste lo están pagando, en gran medida, las personas jubiladas. Personas que trabajaron toda su vida y que hoy no llegan ni a cubrir el 30% de su canasta básica.
Ni Una Jubilada Menos
Cuando el Estado se retira, el trabajo se intensifica en el hogar y en las comunidades. Y ese trabajo tiene género. Cada vez que una jubilación se congela, una hija, una hermana, una sobrina o una nieta asume más carga de cuidado: cocinar, acompañar al médico, cubrir los medicamentos. Y si no es en el hogar, son las trabajadoras comunitarias las que asumen esos cuidados. Donde faltan geriátricos, sobran hogares que se aprietan para poder mudar a los familiares que lo necesitan. Y los barrios se colapsan con más necesidades urgentes. El ajuste previsional refuerza la desigualdad e intensifica el trabajo no pago para las mujeres.
Por eso, el recorte a las jubilaciones también es otro ataque a las mujeres. Refuerza desigualdades que se acumulan a lo largo de toda la vida: la informalidad laboral, la brecha salarial, la sobrecarga entre quienes maternan y cuidan. Cada una de esas desigualdades se cristaliza en la vejez.
Las movilizaciones de cada miércoles frente al Congreso son un recordatorio de que este conflicto no puede resolverse a costa de los medicamentos, los alimentos y la dignidad de quienes trabajaron toda su vida. Detrás de los números hay cuerpos que resisten, memorias que no se resignan y una exigencia colectiva: una sociedad que no condene a sus mayores a la pobreza.
Los feminismos para imaginar una vejez digna
La jubilación no es sólo un ingreso: es un reconocimiento social. Supone reconocer el valor de una vida de trabajo, muchas veces invisibilizada, y garantizar que el paso del tiempo no se traduzca en desamparo. Involucra una responsabilidad social compartida para sostener a las personas más allá de su aporte actual al aparato productivo, reconociendo su aporte anterior a la actualidad.
Repensar el sistema previsional implica discutir mucho más que números: implica definir qué vidas merecen ser sostenidas y bajo qué condiciones. Un esquema jubilatorio que excluye a quienes trabajaron en la informalidad o en los cuidados no remunerados perpetúa la desigualdad que atraviesa toda la vida laboral de millones de personas que fueron precarizadas y/o excluidas.
En un país en donde más de cuatro de cada diez personas trabajan sin aportes y donde el salario mínimo no alcanza para cubrir una canasta básica, las políticas previsionales deben ser también políticas de redistribución. Un Estado que desatiende a la vejez, desfinancia la salud pública, desmantela la educación y las políticas de género está renunciando a sostener el pacto colectivo que permite imaginar un futuro justo e igualitario.
En el mundo entero, el envejecimiento poblacional obliga a repensar los sistemas de protección social. Es parte de la crisis de cuidados que atravesamos en todos los países. En Argentina, en el marco de las próximas elecciones legislativas (y teniendo presente que cualquier reforma previsional debe pasar por el Congreso de la Nación), vemos que faltan candidatos y candidatas que discutan en estos términos estructurales, y no sólo sobre si se actualiza la fórmula jubilatoria y el bono que se da a quienes cobran la mínima porque el ingreso no alcanza. La vejez no puede ser una condena ni un privilegio: debe ser un derecho para todas, todes y todos.
Por lo tanto, es importante reconocer los límites del mercado formal en nuestro país. Hasta bien entrada la década de los 90s, la organización familiar se sostuvo principalmente en el trabajo gratuito de millones de mujeres. Además, el régimen especial para las trabajadoras de casas particulares (casi un quinto del total de las trabajadoras mujeres) existe hace poco más de una década. En este contexto, pretender que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras cumpla con 30 años de aporte es desconocer esas trayectorias laborales y excluir a la mayoría del reconocimiento por su aporte al país.
El modo en que una sociedad trata a sus mayores dice mucho sobre su proyecto común. Cuidar, reconocer y garantizar una vida digna después del trabajo es una forma de afirmar que la vida colectiva importa, que nadie debería quedar afuera del horizonte común. No se trata solo de defender derechos adquiridos, sino de imaginar una economía que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, en todas sus etapas y en contraposición a un paradigma de descarte, donde las vidas que no aportan mercantilmente no importan.
Las luchas que sostenemos día a día en los hospitales, en las escuelas, en los barrios, en las redes y en las calles también se juegan en las urnas. Este año vimos cómo el colectivo transfeminista se movilizó el 1° de febrero contra los discursos de odio del presidente, cómo trabajadores de la salud y la comunidad del Garrahan defendieron el derecho a una salud pública y de calidad, cómo cada miércoles los jubilados siguen reclamando por sus derechos, y cómo las consecuencias de la deuda se sienten en los bolsillos de millones.
Nuestro monitoreo en las redes sociales (como analizamos en el informe La Batalla Cultural online junto a Meedan) nos muestra que estas acciones no son casuales: los discursos de odio, la desinformación y las narrativas antifeministas fueron la legitimación de un programa de ajuste en los sectores más vulnerados económicamente, donde las mujeres y diversidades somos mayoría. Hoy, en Argentina, esas ideas se transforman en políticas concretas que desfinancian derechos y precarizan vidas. Por eso, de cara a las elecciones, necesitamos estar atentas, organizadas y presentes: en las redes, en las calles y en las urnas.