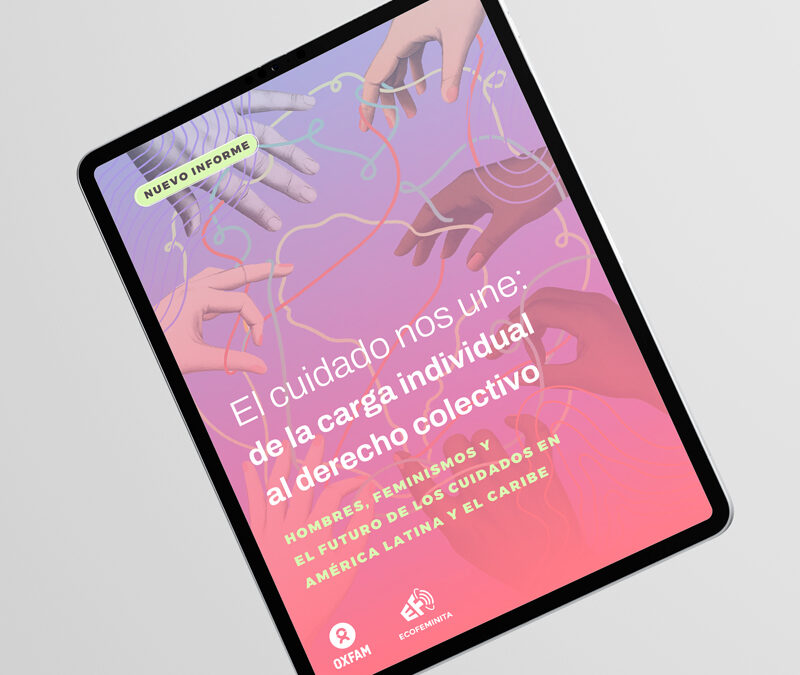Por Danila Suárez Tomé
Lux es el cuarto álbum de estudio de Rosalía, publicado en noviembre de 2025, y marca un giro notable en su obra. Es el disco que sigue a Motomami, una oda al minimalismo, una obra desnuda donde la estética de lo fragmentado y la voz en primer plano eran el centro. Lux, en cambio, se abre al maximalismo barroco: orquesta sinfónica, múltiples productores, once estudios de grabación, catorce idiomas, colaboraciones con Björk, Carminho, Yves Tumor y más. En Lux todo está puesto en expansión: la escala sonora, la iconografía, el trabajo vocal y el propio concepto general. Rosalía figura como productora ejecutiva y declaró haber creado el disco “en un 97%”, un gesto que también muestra el nivel de control artístico que buscó para este proyecto tan personal.
El álbum está estructurado en cuatro movimientos, como si se tratara de una obra clásica. No sólo incorpora elementos del pop barroco y el chamber pop: directamente adopta la lógica de la música sacra desde su arquitectura. Cada idioma en el que canta está asociado a la vida de una santa, y el disco entero trabaja con una trama de misticismo femenino, búsqueda de trascendencia, dolor, éxtasis y transformación.
De todo este universo, hay dos objetos que me interesa pensar juntos: la canción “Berghain” y su videoclip. O, más precisamente, el personaje que aparece en ese videoclip. Quiero ser explícita: no estoy hablando de Rosalía como persona, ni de su vida, ni de su subjetividad real. Hablo de la figura ficcional que ella construye a través de la música y la imagen. Esa distancia es importante, porque lo que quiero analizar no es una biografía, sino una forma de representar un tipo de experiencia femenina que tiene una larga historia cultural y filosófica.
“Berghain” es, en principio, una canción sobre el desamor y el exceso afectivo. Hay una voz que se aferra, que se disuelve, que se entrega más allá de sus propios bordes. La letra insiste: “Seine Angst ist meine Angst / Seine Wut ist meine Wut / Seine Liebe ist meine Liebe / Sein Blut ist mein Blut”. Su miedo es mi miedo, su ira es mi ira, su amor es mi amor, su sangre es mi sangre. La operación es clara: el yo se borra para volverse extensión del otro. La frase “sé desaparecer” lo condensa todo. Esa imagen del terrón de azúcar que se disuelve en el café es de una potencia simbólica enorme: la subjetividad como algo que se anula, que se entrega, que pierde forma para volverse pura disponibilidad.
El videoclip amplifica esa lógica. La protagonista atraviesa escenarios cargados de símbolos religiosos —iglesias, rosarios, corazones sagrados, animales que parecen anunciar una intervención divina como única salida— mientras imágenes médicas convierten su dolor en un diagnóstico: un corazón roto que ya no parece tener cura en lo terrenal. Entre esas escenas se cuelan momentos domésticos —lavar y planchar la ropa, hacer la cama, repetir tareas que no alivian nada— que la anclan en una escena hiperfeminizada donde la rutina tampoco ofrece consuelo. Todo apunta a lo mismo: algo se quebró adentro y ella busca desesperadamente un sentido que no encuentra en el mundo. Y cuando parece que algo podría transformarse, llega la conversión en paloma: una imagen bellísima, delicada, que no es necesariamente la liberación que sugiere. Allí es donde quiero introducir una lectura atravesada por Simone de Beauvoir.
En El segundo sexo, Beauvoir intenta mostrar cómo, a lo largo de la historia, la sociedad concibió a las mujeres como “el otro”: no como sujetos plenos, sino como figuras pensadas para permanecer en la inmanencia. Esto significa algo bastante simple: en lugar de poder proyectarse, decidir, hacer, se las empuja a roles fijos, repetitivos, subordinados. Después de describir todas las mediaciones que producen esa situación —los mitos, la educación, las formas del trabajo, las expectativas afectivas—, Beauvoir se detiene en un punto clave: qué hacen las mujeres con esa condición. No sólo cómo la sufren, sino cómo, muchas veces, terminan encontrando formas de habitarla a través de las que buscan “convertir su prisión en un cielo de gloria y su servidumbre en soberana libertad”.
Para explicar esto, Beauvoir propone tres figuras: la narcisista, la enamorada y la mística. Y es importante entenderlas no como “tipos de personalidad”, sino como modos de mala fe existencial: maneras de acomodarse a una falta de libertad que se vuelve difícil de soportar. Cada una de estas figuras ofrece una salida —fallida, pero seductora— a la angustia que produce la opresión.
La narcisista intenta convertir su propio yo en un objeto de adoración: se mira, se eleva, se inventa a sí misma como ídolo para no enfrentar la incertidumbre de la acción. La enamorada, en cambio, deposita ese absoluto en un hombre: él se vuelve la fuente de sentido, el lugar donde su vida encuentra dirección. Y la mística lleva ese mismo gesto hacia lo divino: lo entrega todo a una trascendencia que promete redención.
Aunque parecen distintas, en las tres opera el mismo movimiento: la libertad se experimenta como demasiado pesada, demasiado riesgosa, y se resigna en favor de un Otro soberano. Lo que debería ser un proyecto propio se transforma en adoración; lo que podría ser acción se sustituye por sacrificio; lo que podría ser relación se convierte en fusión. Es una forma distorsionada de trascendencia, donde el valor no nace de intervenir en el mundo sino de anularse ante una figura que promete sentido.
Beauvoir lo dice sin rodeos: estas figuras no liberan. Son variaciones de una misma estructura de dependencia que disfraza la falta de autonomía con un lenguaje de amor, devoción o espiritualidad.
Leídas desde este marco, la letra y el videoclip de “Berghain” permiten ver un pasaje que Beauvoir describe con precisión: el tránsito de la enamorada a la mística. La protagonista se deja absorber por un amor que la deshace. No encuentra afirmación en la acción, sino en la entrega. El mundo se llena de signos que prometen una revelación, pero esa revelación nunca implica un fortalecimiento del yo; más bien, señala un nuevo lugar donde disolverse.
La conversión final en paloma es quizá la escena más sugerente del video. No es un renacimiento autónomo: es un cambio de régimen en la misma lógica de fondo. Si antes la protagonista se anudaba a un otro humano, ahora se entrega a una trascendencia espiritual. Cambia el objeto, pero no la estructura de dependencia. En el lenguaje beauvoiriano, esto no implica salir de la inmanencia, sino transformarla de metáfora romántica en metáfora sagrada. La mala fe opera precisamente así: ofreciendo la ilusión de libertad cuando lo que se modifica es sólo la superficie.
Creo que una de las razones por las que Lux es tan interesante es porque trabaja con materiales culturales que están sumamente cargados de sentidos complejos—éxtasis, misticismo, sacrificio, revelación—. Los dispone para que podamos mirarlos desde distintos ángulos, con distintos matices e intensidades. En ese sentido, Beauvoir se vuelve una herramienta más para pensar lo que la obra abre, no un molde previo que encaje perfectamente con ella.
Por último, lo que me resta por decir es que “Berghain” toca una pregunta profunda que, en rigor, no pertenece sólo al feminismo ni sólo a la filosofía existencialista: ¿qué hacemos cuando sentimos que no podemos afirmarnos como sujetos? ¿Dónde buscamos refugio? ¿En quién o en qué depositamos la promesa de sentido? Beauvoir muestra que, cuando las condiciones sociales niegan a las mujeres la posibilidad de proyectarse libremente en el mundo, la tentación de la fusión aparece como salida. El arte lo sabe, y por eso vuelve una y otra vez sobre estas imágenes.